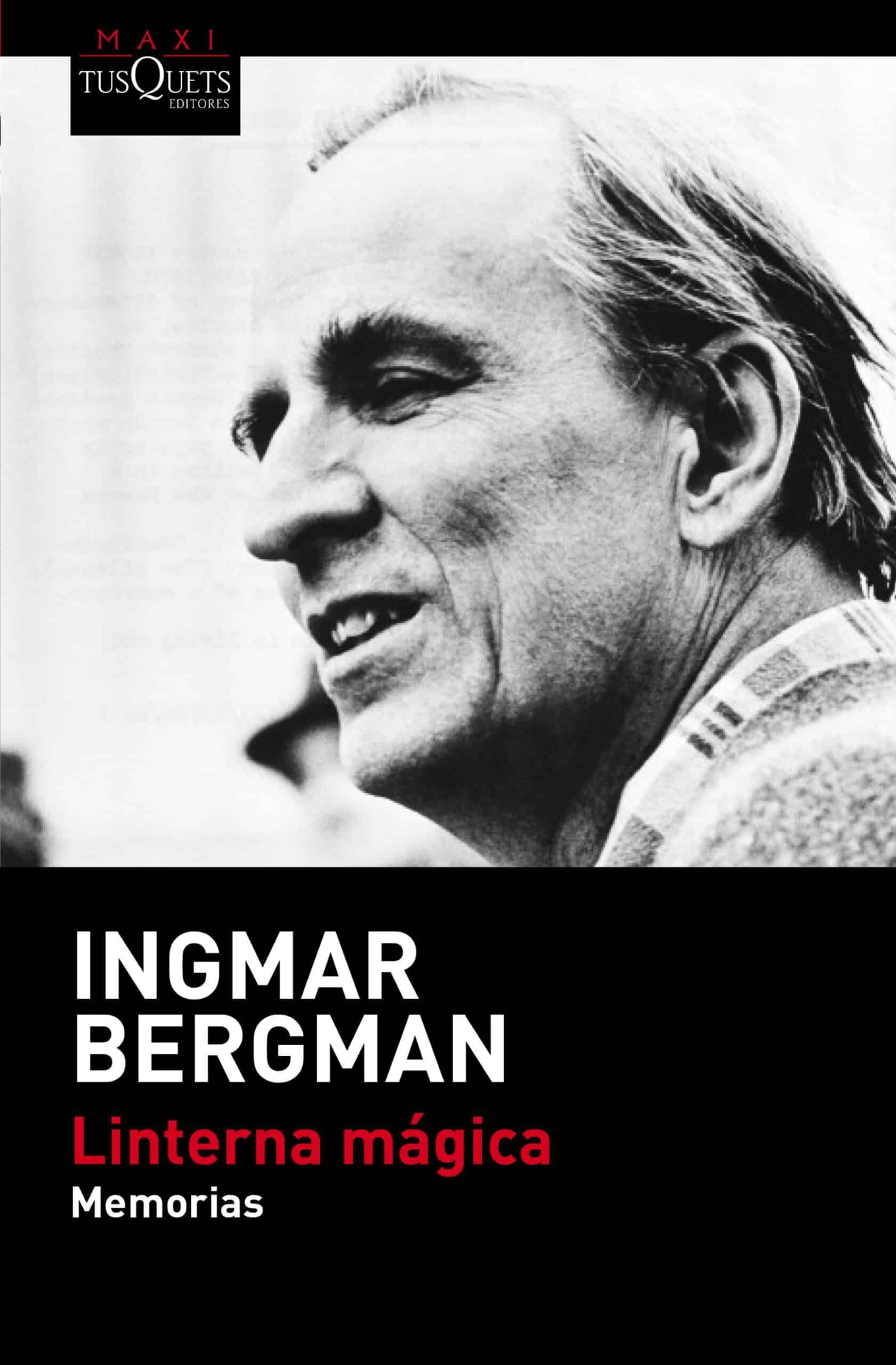Llegamos a estas memorias de Ingmar Bergman a través del crítico ya reseñado aquí en Memorias de un cinéfilo sarnoso, Gerardo Sánchez, presentador de Días de cine, y nos encontramos con un libro donde las vivencias del máximo director de cine sueco del siglo XX se nos muestran caóticamente cauterizadas y sin seguir una estricta cronología. El cineasta se deja aquí llevar por sus propios pensamientos para mostrar más un fresco sobre lo que la burguesía que vivió a través de sus inestables padres en Upsala supuso, sin llegar por supuesto a culparlos de nada, sino como un homenaje que le convirtió, como más de un hermano suyo, en un neurótico reservado. Una alta exigencia a la hora de definir objetivos fue, pues, lo que caracterizó a la familia de Ernest Ingmar, lo que hizo que, por muy bien que le saliesen las cosas, la sombra de la frustración siempre sobrevolara su psique, hasta el punto de causar más de un trauma en su vida.
Proveniente de una familia donde pesa mucho el trabajo teatral que él mismo realizó desde varios edificios estatales, no solo en Suecia, sino también en Múnich, Salzburgo, Londres y sobre todo París (el edificio de la capital del Sena, por más que ya había rodado en película La flauta mágica, era una cochambre en nada parecida al de la Ópera parisina), hay alguien decisivo en estos primeros años de bohemia, donde el protagonista apenas conseguía veinte espectadores por función: August Strindberg, o el equivalente al su Ibsen natal, alguien que, sin tener más que un mundo frío a la hora de representar (un ejemplo es la obra Sueños), tampoco desvalorizaba el poder de la palabra.
Mucho antes de conocer a algún famoso actor inglés y al mismísimo Charles Chaplin, Bergman apuesta, ante el éxito obtenido y gracias a su magnífica relación con el director de fotografía Nyqvist, por conocer la narrativa audiovisual shakespeariana, gracias no solo al cine, sino al mismo teatro, cuyo trabajo en tablas le hizo variar el esquema un personaje, un trauma, por el de cinco o seis, cada uno con el suyo. Gracias a ello, consiguió volver aquellas retorcidas, por propias, puestas en escena en algo cada vez más conseguido. No obstante, no se engaña Bergman a la hora de considerar que cada acierto en este sentido no le daba mayor libertad para crear, como así atestiguaron sus proverbiales montajes de El rey Lear y Hamlet.
Sin embargo, su gusto por el cine le viene de su más tierna infancia, cuando decide, mal que le pese, cambiar su regalo de Reyes a su hermano científico por el cinematógrafo por él recibido; un primo al que consideran débil mental por estar todo el día con el nuevo juguetito, y sus futuras amistades, así como la capacidad del nuevo medio para narrar historias, harán el resto. Tal vez algún episodio de trastorno psíquico vivido en su juventud también definiría esta búsqueda, en tanto la diferencia entre su teatro y su cine fue la necesidad de construir este segundo más desde su propio yo. Siendo, como se sabe, consciente de que un libro de memorias es más que un listado de películas propias y ajenas, el libro se vuelve por momentos rememoración de encuentros y paisajes, que tiende más a buscar el origen de su educación sentimental a través de palabras propias que expliquen lo que a muchos aún parece una filmografía compleja, hermética en ocasiones y llena de aristas.
En Sonata de otoño supo hacer brillar la fotogenia de la célebre y también sueca Ingrid Bergman desde el lado oscuro mostrado vitalmente por su propia madre en su adolescencia. Como anécdota reseñable, hay que destacar cómo el proyecto Persona nace de unas fotos anónimas realizadas por un amigo a Liv Ullmann y Bibí Andersson; Ingmar queda anonadado por la belleza de esta última —si bien acaba viviendo una aventura con la otra— e incorpora estas subyugantes fotografías en el montaje final, aún hoy disponible. Aparte de lo comentado, el autor trata de buscar una definición del cine, que acaba siendo más larga que una lista completa de la compra. Esto demuestra que, a pesar de su carácter tortuoso y bronco, era un hombre profundamente vitalista. Eso, y su concepción de la vida apartada y solitaria en la isla de Faro, o su manera de ver la amistad, desde donde se nos muestra una cierta habilidad para cortar una relación justo antes de traicionar o ser traicionado.
La crítica es otro de los caballos de batalla con los que nuestro personaje tuvo que lidiar. Destacamos el incidente con un plumilla vienés que le dedicaba en teatro largas monsergas sobre su talento desaprovechado; fue entonces cuando Bergman quiso arreglarlo invitándolo a un café, y la cosa se estropeó para siempre sin capacidad de vuelta atrás. Sobre el libro, debemos decir igualmente que el último capítulo, que narra también el rodaje de la conocida El séptimo sello (Ingmar Bergman, 1957), donde medievalismo y partidas de ajedrez con la Muerte se dan la mano, en Faro, es un diario de compañerismo más que ajuste de cuentas con su padre, que fue pastor católico. Llega un momento en que este ya no puede influir más sobre su hijo, pero el verlo sufrir por las enfermedades de su madre humaniza los ojos de su hijo, que tendrá que verlo marchar más allá de aquellos acantilados antes que ella. Él, que había sido tan estricto con la idea del ensayo de los actores —una operación de autodisciplina, limpieza, luz y calma—, se da cuenta de lo ligeros y sucios que podemos llegar a ser como humanos, por más autoexigentes que nos mostremos.